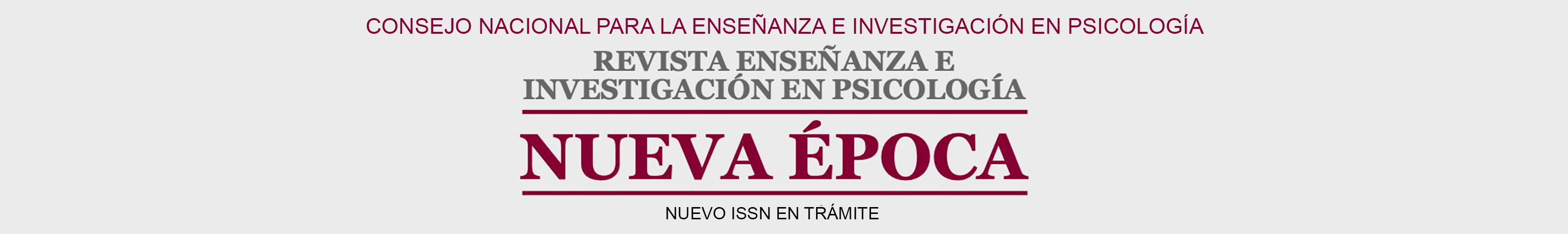

La depresión es un trastorno de salud mental caracterizado por una tristeza persistente y la pérdida de interés en las actividades que se solían disfrutar, lo cual se presenta en un periodo de por lo menos dos semanas. Las personas con depresión manifiestan un conjunto de síntomas que implican la alteración en el afecto, la motivación, el procesamiento cognitivo, el comportamiento, el sueño, el apetito, entre otros. De este modo, se considera que la depresión es un problema importante de salud pública, ya que afecta distintas áreas de la vida de la persona, que incluyen las relaciones familiares, de amistad o con la comunidad (World Health Organization: WHO, 2023).
Una de las principales maneras de evaluar la sintomatología de la depresión ha sido por medio de distintas escalas clínicas, como el Inventario de Depresión de Beck (Beck et al., 2010). A partir de estas escalas ha sido posible conocer el nivel de depresión que presenta una persona, además de obtener un estimado del número de las personas que lo padecen. En relación con lo anterior, la prevalencia en México indica que hay menor porcentaje de hombres que de mujeres que presentan tales síntomas, siendo el 17% para las mujeres y del 8.5% para los hombres (Cavanagh et al., 2017; Ramírez-Ruiz & Martínez-Martínez., 2011). No obstante, en otro estudio se reportó que puede haber una variación en la prevalencia de la depresión por sexos con base a la edad, y señaló que a mayor edad las mujeres disminuían las puntuaciones de depresión, mientras que en los hombres aumentaba (Montesó-Curto & Aguilar-Martín, 2014). Estos datos sugieren que la edad y las diferentes etapas de la vida, incluyendo la de formar vínculos sociales o de pareja, también podrían influir sobre la sintomatología de la depresión. En este sentido, uno de los vínculos sociales que se ha asociado con la sintomatología de la depresión es la dependencia emocional en la pareja (Román, 2011; Sanathara et al., 2003).
La dependencia emocional es entendida como una necesidad extrema de la pareja sentimental y puede ser clasificada en dos categorías (Castelló, 2005): la instrumental y la dependencia emocional. La dependencia instrumental es la situación donde la persona depende de la otra para la obtención de recursos, bienes materiales o ayuda. La dependencia emocional es de carácter afectivo, ya que no presenta otro tipo de explicación que justifique tal deseo o necesidad. Así, la persona sostiene una creencia errónea de sí misma y puede aceptar conductas dañinas o cualquier clase de maltratos para prevenir o evitar la ruptura en la relación. Tales conductas subyacen a un fuerte rechazo de las emociones negativas, como el abandono o la soledad (Pradera, 2018). Con respecto a las diferencias por sexo, se ha reportado que las mujeres tienden a presentar un mayor nivel de dependencia emocional que los hombres, el cual ha sido medido por distintos instrumentos internacionales como el Cuestionario de Dependencia Emocional o el Inventario de Dependencia Interpersonal, entre otros (Çayir & Kalkan, 2018; Alonso-Arbiol et al., 2002; Arocena & Ceballos, 2017; De-Medina-Quevedo, 2013; Lemos et al., 2019). Sin embargo, algunos trabajos realizados en Latinoamérica han encontrado que los hombres muestran mayor puntuación que las mujeres en la dimensión “Búsqueda de atención” dentro del Cuestionario de Dependencia Emocional (Arocena & Ceballos, 2017; Lemos et al., 2019). Estos resultados sugieren que las características particulares de la dependencia emocional tanto de hombres como de mujeres podrían ser influidas también por el contexto social o la cultura a la que se pertenece.
Algunos autores han estudiado la asociación entre la dependencia emocional y la depresión y han encontrado correlaciones positivas entre estas variables (Castillo, 2017; Román, 2011; Sanathara et al., 2003). Particularmente, se ha asociado el nivel de depresión con las dimensiones de priorización de la pareja, miedo a la ruptura, miedo e intolerancia a la soledad, necesidad de apego a la pareja y deseos de exclusividad, del Inventario de Dependencia Emocional (Castillo, 2017). Empero, la mayoría de los estudios han trabajado con muestras que sólo incluyen mujeres (Bonilla et al., 2020; Del Castillo et al., 2015; Lescano & Salazar, 2020), y sólo un estudio ha trabajado con una muestra exclusiva de hombres, el cual también mostró una correlación positiva entre ambas variables, aunque no se reportaron resultados con base a las dimensiones (Echeburúa et al., 2023).
Con respecto a Latinoamérica, sólo dos trabajos de tesis han abordado la relación entre la dependencia emocional y la depresión, y en ambos casos sus participantes fueron hombres y mujeres. Los dos estudios se realizaron en Perú y reportaron una correlación positiva entre las variables (Arcaya 2021; Pradera, 2018). Particularmente, el estudio de Arcaya (2021) precisó que las correlaciones con la depresión se presentaron en las dimensiones de: ansiedad ante la posible disolución de la pareja, expresión afectiva de la pareja, modificación de planes, y búsqueda de atención evaluadas por medio del Cuestionario de Dependencia Emocional. El otro estudio, señaló que encontraron una mayor puntuación de depresión en los hombres que en mujeres con base al Inventario de Depresión de Beck (Pradera, 2018). No obstante, la autora consideró que estas diferencias pudieron deberse al contexto de privación en los que se encontraban los participantes del estudio, ya que la muestra se obtuvo de dos centros penitenciarios.
En síntesis, los estudios sugieren que tanto el contexto social, la edad y la cultura son variables que pueden influir en las características de la dependencia emocional y la depresión. En relación con la población mexicana existen diversos estudios que han trabajado de forma particular sobre la dependencia emocional y la depresión (Arocena & Ceballos, 2017; Chiapas et al., 2020; Ramírez et al., 2009; Solís et al., 2021), pero ninguno de ellos se ha centrado en la interacción entre estas dos variables, ni tampoco se ha considerado la influencia que pudiera tener la edad en dicha relación.
Teniendo en cuenta las dificultades intra e interpersonales que conllevan la depresión y las relaciones de dependencia emocional es importante conocer la interacción entre ambas variables y las características particulares que pueden subyacer por sexo, dentro de cada cultura. De este modo, el presente estudio se centró en identificar la relación entre los síntomas de depresión y la dependencia emocional por sexo, con una muestra mexicana. Adicionalmente, se tomó en cuenta la influencia del contexto social con base a distintos rangos de edad.
Método
Participantes
Participaron 178 personas voluntarias de las cuales 119 fueron mujeres y 59 hombres con una edad promedio de 32.5 (DE=10.6) para la muestra total. La muestra fue elegida a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los criterios de inclusión fueron: ser mayor de 18 años y participar voluntariamente, estar en una relación monogámica heterosexual durante los últimos tres meses, ser mexicano (a) y residir dentro del país.
Instrumentos
Para evaluar el nivel de depresión se utilizó el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) que está validado para la población mexicana (González et al., 2015) y el cual contiene 21 ítems. Cada reactivo proporciona una puntuación de 0 a 3 con base la frase que mejor describa su estado anímico en las dos últimas semanas. El nivel de dependencia emocional fue valorado por el Cuestionario de Dependencia Emocional adaptado para la población mexicana (CDE) y que está conformado por 10 reactivos. El cuestionario está conformado en dos dimensiones: 1) ansiedad por separación, que evalúa las expresiones de miedo frente a la posibilidad de la disolución de la pareja; y 2) expresiones límites, que mide acciones impulsivas de agresión hacia sí mismo como mecanismo de aferramiento para evitar la ruptura (Hernández et al., 2023; Méndez et al., 2012).
Procedimiento
Se invitó a participar a las personas por medio de distintas redes sociales, y aquellas interesadas y que cumplían con criterios de inclusión se les envió un enlace para ingresar a un formulario digital, el cual incluía el consentimiento informado y los instrumentos anteriormente señalados (BDI-II y CDE).
Aspectos éticos
Todos los participantes aceptaron leer y firmar el consentimiento informado, el cual fue elaborado con base en criterios éticos internacionales como la Declaración de Helsinki (Bošnjak, 2001). Cabe destacar que el presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de adscripción de los autores (SIEP 002/2021).
Análisis de los datos estadísticos
Se realizó un análisis de normalidad con base a la prueba Pairwise normality de Shapiro-Wilk los cuales mostraron un resultado 0.964 (p < .001), por lo que se optó por analizar los resultados con pruebas no paramétricas. Las correlaciones se aplicaron por medio del Coeficiente Rho de Spearman y se interpretaron con base al criterio de Cohen (2013). Correlación nula: valores de r dentro del rango de 0 a .10; débil de .10 a .30; moderada de .30 a .50 y fuerte de .50 a 1. Los análisis se realizaron utilizando el software de uso libre JASP en su versión 0.16.3.0. Para ejecutar las correlaciones se emplearon los puntajes generales del CDE y el BDI- II, además del puntaje de las dimensiones del CDE. Se realizó también el análisis de correlación entre la edad y la puntuación general de cada instrumento. Las categorías consideradas para efectuar las correlaciones fueron: la muestra completa, por sexo y por rangos de edad.
Resultados
Correlaciones entre el puntaje general del CDE y del BDI-II
Para la población en general (Figura 1) los análisis mostraron una correlación positiva con un tamaño de efecto moderado entre los puntajes de CDE y BDI-II (rs=.411, p < .001). Los resultados mantuvieron consistencia al separar por sexo, tanto en el grupo de mujeres (rs=.442, p < .001), como en el grupo de hombres (rs=.413, p < .001)

Nota. BDI-II: Inventario de Depresión de Beck; CDE: Cuestionario de Dependencia Emocional. rs=.411, p < .001
En relación con las subescalas (Figura 2), se presentó una correlación positiva moderada entre los puntajes de la dimensión Ansiedad por Separación y los puntajes de BDI-II (rs=.401, p > .001). Las correlaciones fueron consistentes en mujeres (rs=.436, p > .001), y en hombres (rs=.365, p > .005). Asimismo, se presentó una correlación positiva débil entre los puntajes de la dimensión expresiones límite y el BDI-II (rs=.291, p < .001). Aunque al separar por sexo, se observó una correlación positiva moderada por parte de las mujeres (rs=.330, p < .001), mientras que en los hombres se mostró una correlación positiva débil (rs=.264, p = .043).
Figura 2
Correlaciones entre las dimensiones del CDE y el BDI-II

Nota. Gráfico A: Dimensión “Ansiedad por separación” del Cuestionario de Dependencia emocional; BDI: Inventario de Depresión de Beck. rs=.401, p > .001
Gráfico B: “Expresiones límite” del Cuestionario de Dependencia emocional; BDI: Inventario de Depresión de Beck. rs=.291, p < .001
Correlación entre la edad y los instrumentos
Se presentó también una correlación negativa débil entre la edad y el BDI-II, para la población general (rs=-.290, p < .001) que se observó de manera moderada al separar por sexo; hombres (rs=
-0.353, p = 0.006), mujeres (rs= -.300, p < .001).
Respecto al instrumento de dependencia emocional y la edad, se encontró una correlación moderada negativa en la población general (rs=-.348, p < .001) que fue respaldada con una correlación negativa moderada por parte de las mujeres (rs=-.339, p < .001). Sin embargo, en el grupo de hombres no se encontró tal correlación (rs=-.236, p = .071).
Correlación entre el CDE y el BDI-II por cada rango de edad
En la Tabla 1 se puede apreciar las correlaciones entre los dos instrumentos evaluados, por cada rango de edad. Los rangos se realizaron con base a la categorización de estudios previos, quienes trabajaron con dependencia instrumental (Bhagat & Unisa, 2006).

Nota. G.E.: Grupo de edad; rs: Coeficiente de correlación de Spearman; T.E.: Tamaño del efecto
Discusión
El objetivo central del estudio fue identificar la relación entre las distintas dimensiones de la dependencia emocional y los niveles de depresión por sexo en la población mexicana que estuviera en una relación de pareja monogámica. De manera general, los hallazgos mostraron una asociación positiva entre ambas variables para los dos sexos, lo cual coincide con los estudios previos que reportan resultados similares, independiente de los instrumentos que se han utilizado para medir estos factores (Arcaya, 2021; Lescano & Salazar, 2020; Pradera, 2018; Urbiola et al., 2017). En este sentido, nuestros resultados permiten corroborar la estrecha relación que hay entre la depresión y las relaciones de dependencia emocional, aunque dicha correlación no sea necesariamente causal. Lo anterior, lleva a considerar que las relaciones que generan dependencia emocional pueden influir el malestar psicológico, y estar ligados a los síntomas de depresión.
No obstante, a diferencia de la depresión, las relaciones de dependencia emocional no están tan esquematizadas, ni visualizadas a nivel social como algo que requiera atención psicológica en la población. De hecho, desafortunadamente en México, un 39.9% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado una situación de violencia por parte de su pareja, por lo que muchas personas podrían percibirlo como algo normal (INEGI, 2022). Así, el alto grado de ansiedad social que significa para la persona dependiente reconocer tal situación, facilite el dejar pasar por alto sus síntomas (Momeñe et al., 2022). Con base a lo anterior, sería conveniente que se pudiera trabajar sobre la concientización de los síntomas dañinos asociados a la dependencia emocional en la población y fomentar relaciones de tipo interdependientes en lugar de co-dependientes, las cuales incluyan el respeto, los límites personales y de la pareja.
Con respecto a las dimensiones de la dependencia emocional, los resultados obtenidos respaldan la correlación positiva entre la dimensión de ansiedad por separación y la depresión que fueron reportados por Arcaya (2021). No obstante, los análisis del presente estudio permiten verificar que tales resultados son consistentes tanto en hombres como en mujeres. La dimensión de ansiedad por separación implica la presencia de respuestas emocionales como el miedo, ansiedad y angustia ante una posible ruptura (Méndez et al., 2012). Así, los datos sugieren que tal sensación puede aumentar conforme lo hacen los niveles de depresión (Bonilla et al., 2020). Los síntomas de depresión involucran sentimientos de incapacidad y vulnerabilidad, por lo que podrían explicar la relación con el incremento de apego o dependencia a las relaciones, tanto en hombres como en mujeres (Lescano & Salazar, 2020).
Un hallazgo que resaltar en el actual estudio fue el hecho de que sólo las mujeres mostraron una asociación entre la dimensión de “Expresiones límite” y la depresión. En el caso del estudio de Arcaya (2021), tal resultado fue débil. Sin embargo, en dicho trabajo no se realizó un análisis por sexo y esto podría explicar las diferencias con nuestros resultados.
Las expresiones límite implican actitudes y conductas que preceden a los impulsos de autoagresión, lo cual puede usarse como una estrategia para prolongar la relación y evitar la ruptura (Méndez et al., 2012). En este marco, la sintomatología de depresión puede afectar áreas ejecutivas que se vinculan con el buen manejo de la regulación emocional, tales como la revaloración cognitiva (Reyes et al., 2022). Así, se puede considerar que las conductas impulsivas implicadas en la dimensión “expresión límite” pueden usarse como último recurso para regular el malestar emocional que puede presentarse ante una posible ruptura (Del Castillo et al., 2015). De igual manera, parece ser que la cultura y la educación también pueden influir en tal manifestación conductual, ya que sólo las mujeres mostraron esta correlación. Es común que en el contexto sociocultural latinoamericano al hombre se le asigne un rol más competitivo e individualista desde pequeño, mientras que a la mujer se le refuerce más las características empáticas y de apoyo (Castelló, 2005). De este modo, las mujeres pueden evidenciar mayor tendencia a demandar expresiones afectivas, llevando a la búsqueda de atención de una forma más activa que los hombres (Arocena & Ceballos, 2017; Lemos et al., 2019). En este sentido se sugiere, que, en estudios futuros se pudieran contrastar tales resultados en poblaciones que presentan una educación distinta, en la que se fomenten conductas similares para ambos sexos.
De manera adicional, en la investigación presente se planteó estudiar la interacción entre la depresión y la dependencia emocional considerando distintos rangos de edad de la muestra, debido a la posible variación señalada en estudios previos (Montesó-Curto & Aguilar-Martín, 2014). Al respecto, nuestros datos confirmaron dicha variación en los niveles de interacción entre ambos factores con base a los diferentes rangos de edad, lo cual sugiere la influencia del periodo de edad sobre las correlaciones.
Una probable explicación de lo anterior pudiera deberse a la influencia del contexto social mexicano que es característico a cada periodo de edad. En este sentido, se observó que la correlación más fuerte entre la depresión y la dependencia emocional se presentó de los 25 a los 30 años, lo cual coincide con el promedio de edad en la que se suelen casar las personas en México, según datos del INEGI (2021). Tales resultados permiten inferir que la presión del contexto social durante la edad de 25 a 30 años podría estar influyendo en el nivel de correlación observado entre la depresión y la dependencia emocional. En concordancia con esta visión, se observó que el rango de 31 a 35 años, en el que se presentan más divorcios en la población mexicana (INEGI, 2022), no presentó correlaciones entre depresión y dependencia emocional.
Respecto a la edad y la correlación entre depresión y dependencia emocional, los resultados del presente estudio muestran que a mayor edad hay menor nivel de síntomas de depresión en ambos sexos. No obstante, estos datos contrastan con un estudio previo en el que han reportado que en las mujeres los síntomas de depresión disminuyen con base en la edad, mientras que en los hombres se observa el patrón opuesto (Montesó-Curto & Aguilar-Martín., 2014). Una posible explicación podría ser la influencia que ejerce el contexto social sobre la implementación de ciertas conductas con base en cada sexo. El hecho de que el estudio mencionado se haya publicado hace nueve años podría explicar las diferencias con los resultados encontrados en el trabajo actual. En este sentido, en los últimos años, la depresión como una enfermedad parece haber aumentado en la población mexicana, sobre todo después de la pandemia del COVID-19. Según el estudio de Rodríguez-Hernández et al. (2021) se encontró que después de la pandemia, las personas que no tenían diagnóstico de ansiedad, depresión o insomnio experimentaron un empeoramiento de sus síntomas en comparación con aquellas que tenían diagnóstico y estaban recibiendo tratamiento. De este modo, la concientización sobre los beneficios de tratamientos médicos ante situaciones de depresión podría influir en una mayor incidencia a algún tratamiento médico tanto en hombres como en mujeres para disminuir o atenuar los síntomas en la población mexicana. No obstante, será conveniente corroborar estos datos con estudios estadísticos dentro de la población que permitan confirmar lo mencionado.
Por otro lado, la dependencia emocional se ha vinculado principalmente con factores de influencia sociocultural y no por cuestiones médicas (Castelló, 2005). Un dato interesante que se observó en el presente estudio, fue que a mayor edad hubo un menor nivel de dependencia emocional en el caso de las mujeres, pero no en los hombres. Al respecto, algunos autores consideran que el divorcio, el cual se presenta principalmente en un rango de edad entre 31 a 35 años en México, suele representar un proceso de sanación para las mujeres, donde se utiliza el amor que se tenía por su pareja como una herramienta para reconstruir su amor propio y sanar heridas emocionales que deja la propia ruptura (Gómez-Díaz, 2011). Al respecto, Rusby et al. (2013) señalaron que la dependencia emocional surge a partir de las experiencias de separación de la infancia, y que pueden ir sanando o resolviéndose conforme crece la persona. Nuevamente, el contexto sociocultural latinoamericano podría estar facilitando la realización de conductas dirigidas hacia un mayor desarrollo emocional en las mujeres, más que en los hombres. A ellas se les induce a manifestar sus emociones en mayor medida y suelen tener mayor asistencia a psicoterapias de apoyo ante malestares emocionales incluyendo la dependencia emocional, en comparación con los hombres (Haavik et al., 2017; Salcedo, 2011). De este modo, la disminución de la dependencia emocional con base a la edad que se observó en las mujeres podría explicarse por un mayor desarrollo emocional en comparación con los hombres. Sin embargo, el diseño del presente estudio no permite corroborar dichos supuestos, por lo que será conveniente explorar y confirmar los resultados presentes con estudios a futuro que se centren en tales propuestas.
Algunas limitaciones del estudio fueron el tamaño y selección de la muestra, aspectos que podrían mejorarse en estudios posteriores para corroborar dichos resultados . Asimismo, sería conveniente considerar las variables sociodemográficas que implican características como: el número de hijos, el tipo de relación que se tiene (casados, unión libre etc.), o si viven o no juntos al momento de realizar la evaluación. De igual manera, sería importante considerar estudiar a la comunidad LGBT, ya que sólo se tomaron en cuenta parejas heterosexuales. Al ser un grupo estigmatizado e invisibilizado, la comunidad científica puede profundizar en temas como lo es la dependencia o la violencia de pareja, ya que en México se le da mayor foco a relaciones heterosexuales o mujeres víctimas de violencia (Rojas- Alonso et al., 2023).
Otra limitación importante al momento de realizar el estudio fue el confinamiento por COVID-19. La pandemia de COVID-19 representó un problema de salud en todos los ámbitos, con una serie de consecuencias tanto físicas como mentales (Ruiz et al., 2020). Por tanto, es esperable que numerosas sintomatologías y trastornos hayan hecho su aparición durante esta etapa del confinamiento, por ejemplo: ansiedad, estrés, depresión, etc. (Bermejo-Cayamcela et al., 2022; Cervigni et al., 2022; Groppa, 2022).
Conclusiones
El presente estudio proporciona resultados originales sobre la relación entre las variables de depresión y dependencia emocional en población mexicana, por sexo y por rangos de edad. Particularmente, se encontró que la dimensión de “ansiedad por separación” puede estar ligada con los síntomas de depresión en ambos sexos, aunque dicha relación es mayor en mujeres. Por su parte, la dimensión “expresiones límite” también se relacionó también con los síntomas de depresión, aunque esto se presentó sólo en las mujeres. En cuanto a las edades, la relación entre depresión y dependencia es más intensa en el rango de edad entre 25 a 30 años y parece disminuir con base en la edad, aunque particularmente la disminución de la dependencia sólo se presentó en mujeres. Los resultados en conjunto sugieren que la influencia del contexto sociocultural podría estar afectando de distinta forma la conducta de hombres y mujeres que está ligada a la depresión y la dependencia emocional, por lo que sería conveniente corroborar tales hallazgos en estudios futuros y generar estrategias de afrontamiento.
Dr. Eduardo Salvador Martínez Velázquez. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9570-0920 Número telefónico: (222) 2295500 ext. 3200. Correo electrónico: eduardo.martinezvel@correo.buap.mx
* Calle 3 Oriente 1415, Barrio de Analco, 72500 Puebla, Puebla, México.
